PolÃtica
La lectura crÃtica
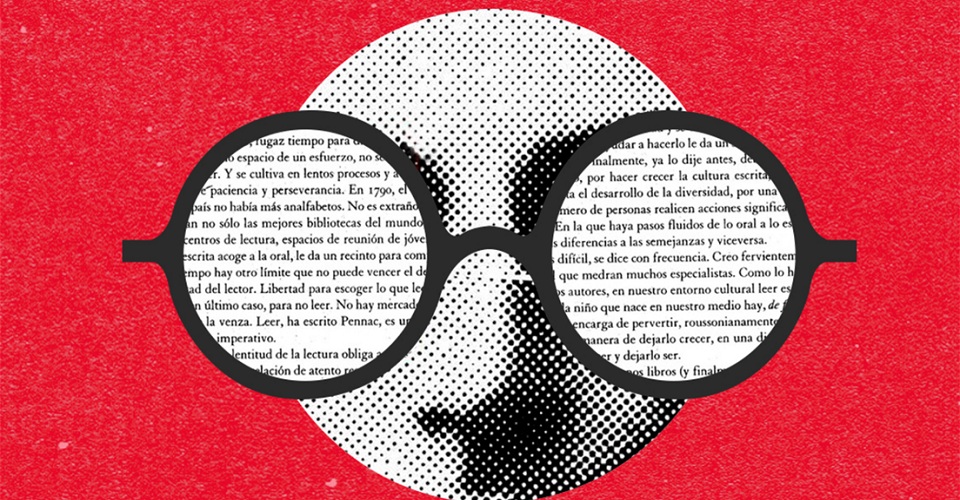
CONCIENCIA CRÃTICA | Miguel Ãngel Huamán | Marzo 17, 2025
Lo primero que debemos precisar consiste en advertir que no constituye una simple descodificación de lo escrito. Cuando adjetivamos el proceso de lectura con el término âcrÃticaâ; es decir, calificamos la actividad como perteneciente o relativa a la crisis porque implica que adquiere la condición de algo difÃcil o de mucha gravedad. Ninguna lectura apropiada, incluso la retórica, repite con otras palabras el contenido semántico del enunciado. En el campo de los estudios literarios sabemos que la actitud natural del receptor del discurso parte de entenderlo desde una perspectiva referencial centrada en el mensaje explÃcito. Postura que reduce el lenguaje humano a un código y su descodificación, debido a la influencia e incidencia desde inicios del siglo pasado de la lingüÃstica moderna y el estructuralismo. Frente a la visión anterior que consideraba el habla como una facultad inefable del ser humano, estos movimientos constituÃan un gran avance, pero priorizaron la relación signo-signo, con lo que se obviaba la esencia social y cultural de la dimensión simbólica de la lengua.
En las últimas décadas del siglo veinte, el denominado giro lingüÃstico hizo posible en las ciencias del lenguaje el tránsito hacia enfoques semánticos y pragmáticos. Gracias a Noam Chomsky la lingüÃstica y la psicologÃa cognitiva descubrieron que todas las lenguas humanas comparten una estructura innata de naturaleza mental que conduce hacia una gramática universal con principios sintácticos y semánticos. Esta programación genética implica que la lengua es mucho más que un simple código para transmitir información del entorno como está presente en otras especies. En este siglo XXI, la lingüÃstica pragmática y cognitiva, impulsadas por los filósofos del lenguaje cotidiano, imponen un enfoque pragmático que descifra la peculiar condición simbólica del lenguaje humano. El nuevo paradigma pone en evidencia la limitación del modelo clásico de la comunicación que reduce la complejidad de la conducta social lingüÃstica a una mecánica y simple transmisión de información explÃcita.
El secreto de la facultad humana del lenguaje trasciende la prioridad otorgada a la relación semántica (signo-objeto) porque su función esencial no consiste en la transmisión de información como si fuera nuestro cerebro un dispositivo que almacena datos. El nuevo modelo comunicativo reconoce que la función esencial del habla responde a la naturaleza social y cooperativa de la comunidad humana (sujeto-signo) porque busca interactuar con las representaciones mentales de los interlocutores para adecuar la respuesta a las intenciones del hablante. Desde esta perspectiva, lo fundamental de la lengua radica en su uso o juego verbal que diferencia entre lo que se dice y lo que se comunica en todo acto de habla. La comunicación intersubjetiva constituye un fenómeno simbólico complejo que adscribe nuestra conducta individual a la trama socio-cultural que anticipa alternativas y da prioridad a los efectos contextuales, en una dimensión imaginaria que busca modificar el contexto a los objetivos especÃficos de los hablantes. Más que una habilidad denotativa la lengua implica una cognición connotativa que trasciende el aprendizaje del código inicial al posibilitar un uso pragmático, crucial para su adscripción socio-cultural a su entorno, a partir de una anticipación imaginaria que posee cualidad perlocutiva o efecto realizativo.
Cualquier hablante reflexivo percibe que el uso descriptivo o constatativo del lenguaje aparece como limitado, esporádico y reducido a momentos escasos en la interacción, pero por el contrario el uso realizativo se muestra como el dominante y más socorrido, que incluso los incluye. Muchas veces damos órdenes, afirmamos algo o emitimos enunciados descriptivos para comunicar intenciones implÃcitas que los interlocutores reconocen y emplean de modo recÃproco. La dimensión simbólica del lenguaje nos posibilita a los seres humanos hacer muchas cosas con palabras porque el hablar nos incorpora a un universo más amplio que la transmisión de información. No todo lo que se comunica refleja una realidad exterior, las emociones y los sentimientos, las acciones verbales (saludar, aprobar, insultar, etc.), no tienen referentes externos: la noción de referencia no deviene imprescindible en la interacción social. âNinguna realidad tiene existencia para nosotros si no la hemos percibido y no la hemos interiorizado: hablamos de las cosas tal y como nos las representamos, y no necesariamente tal y como son en la realidad; a efectos cognitivos lo que cuenta no son las personas, las situaciones o las relaciones, sino las representaciones mentales que nos hemos formado de ellasâ (Escandell. 2005)
El eje central del lenguaje radica en la predicción o anticipación de la respuesta del interlocutor. Al comunicarnos usamos el lenguaje para formar parte en una manera de comportamiento determinado por pautas estables, por las que uno o varios individuos tratan de originar determinadas representaciones en la mente de otros. Este uso de las palabras parte de leer la mente de los interlocutores con la intención, más allá de una simple transmisión de información referencial, de conseguir un efecto en sus representaciones internas que faciliten o hagan posible una respuesta acorde con nuestra propias necesidades u objetivos. Desde la perspectiva del lenguaje en uso o pragmática del hacer del lenguaje, pensar, hablar y comunicar son actos o acciones que manifiestan la dimensión simbólica y realizativa (perlocutiva) de la lengua. Desde esta visión ningún enunciado en su significado permanece congelado al margen del flujo del habla en las interacciones comunicativas.
El uso constatativo o referencial del lenguaje constituye una habilidad que se desarrolla a través de la práctica y la interacción de modo progresivo desde los primeros meses de vida. Por el contrario, la cognición del uso realizativo o perlocutivo aparece como una cognición superior que permite anticipar o leer la mente del interlocutor. La habilidad de expresión verbal no requiere enseñanza ni aprendizaje especial, tan solo con la interacción se consigue un desempeño funcional óptimo. Por el contrario, la cognición del pensamiento crÃtico que se sustenta en el uso realizativo o perlocutivo del lenguaje como función compleja y superior implica un procesamiento abstracto que exige una maduración cerebral y se manifiesta en la conciencia del sujeto como descubrimiento o función cerebral superior más amplia que la atención, la memoria, el razonamiento causal porque posibilita más que resolver un problema la anticipación y la predicción de los resultados.
La importancia de la literatura y el arte en la formación de los jóvenes radica en que promueven la lectura crÃtica porque más que un tema, un significado o información explÃcita el lenguaje poético como el matemático logran un efecto cuya significancia debe inferirse más allá de su contenido explÃcito. Por eso, volvemos siempre a las obras maestras como a las fórmulas matemáticas originales complejas porque nos inducen imaginariamente más que a nuevos contenidos a innovadores efectos implÃcitos. El lenguaje en estas asignaturas se manifiesta como una escuela de lectura crÃtica y pensamiento creador. Muchos neurólogos y psicólogos cognitivos, que asumen como habilidad el pensar crÃtico, consideran que se puede enseñar su ejercicio y ampliar su desempeño (Willingham, 2019). Error porque no existe una edad, una práctica o un procedimiento estándar que asegure la cognición del pensar crÃticamente, pues como cognición superior son varios factores no sólo genéticos, sino también sociales, culturales e históricos en cada caso que pueden inducir su aparición.
Aspecto contextual tan decisivo que permite comprender su escasa presencia entre los jóvenes por la degradación sucesiva de la educación actual que acostumbra al estudiante al memorismo, la repetición acrÃtica de contenidos y la mecánica respuesta mental que atrofia la curiosidad, la disidencia y la exploración de nuevas alternativas de solución. La importancia de la dimensión simbólica del lenguaje humano se degrada a la simple repetición y conservación de la información. En ese sentido, la eliminación de los cursos de humanidades y letras, considerados como âinútilesâ, aparece como el punto neurálgico de la crisis y el desmantelamiento de la educación integral, a favor de una instrucción para el mercado, que forja ciudadanos anuentes como apéndices de los procesos automatizados e integrados a una cultura de la banalidad y el consumismo.
Los estudiantes acostumbrados a la repetición de información o datos, al memorismo acrÃtico y enclaustrados en su rutina no se convierten en pensadores crÃticos de la noche a la mañana, por eso deviene muy difÃcil âenseñar la lectura crÃticaâ. Primero tienen que pasar de una actitud pasiva y receptiva hacia una posición activa y participativa. Eso implica la predisposición a aprender, a abrazar la alegrÃa y el poder del pensamiento en sà mismo. La pedagogÃa de la lectura crÃtica implica un compromiso, una estrategia que tiene como objetivo que los estudiantes recuperen las ganas de pensar, asà como su voluntad de alcanzar una autorrealización total. Compartir la convicción de examinar siempre los dos lados de una cuestión, mantenerse abierto a nuevas evidencias que invaliden ideas inmaduras, razonar de forma imparcial, exigir que los argumentos se basen en pruebas, deducir e inferir conclusiones a partir de los hechos disponibles, resolver problemas, etc.
En palabras más sencillas, el pensamiento crÃtico implica, en primer lugar, descubrir cómo usar el conocimiento de forma que nos permita determinar qué es lo más importante. En este aprendizaje redefinimos la capacidad de determinar qué es significativo y resulta fundamental en el proceso del pensamiento crÃtico. También dicen que el pensamiento crÃtico debe ser âautodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregidoâ. Es decir, pensar sobre el hecho de pensar, o pensar conscientemente en las ideas, es un requisito imprescindible para desarrollar el lenguaje como una acción y un efecto. En su obra La miniguÃa para el pensamiento crÃtico. Conceptos y herramientas, Richard Paul y Linda Elder (2003) definen el pensamiento crÃtico como la forma de pensar en la que âel pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a estándares intelectualesâ. Aquel que piensa crÃticamente, tiene un propósito claro y una pregunta definida. Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de vista. Se empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante. Busca profundizar con lógica e imparcialidad. Aplica estas destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha.
El pensamiento crÃtico es un proceso interactivo que exige la participación tanto del profesor como de los estudiantes. Todas estas definiciones comparten la visión de que el pensamiento crÃtico implica discernimiento. Es una forma de acercarse a las ideas que pretende comprender las verdades esenciales, subyacentes, y no simplemente la verdad superficial que nos resulta obvia a primera vista. Deviene indispensable para una nueva visión de la universidad invitar a la comunidad académica a superar la reducción de la enseñanza a la información o el contenido, para impulsar la lectura crÃtica en todas las materias y asignaturas; promover con mayor intensidad y con sentido el desentrañar los conceptos; el comprobar qué se esconde bajo la superficie; para trabajar por el conocimiento y la investigación cientÃfica. Aunque muchos pensadores crÃticos pueden sentirse realizados intelectual o académicamente al llevar a cabo este trabajo, eso no significa que los estudiantes hayan acogido de forma universal e inequÃvoca la enseñanza del pensamiento crÃtico.
Respecto a la lectura crÃtica recordemos que los libros o textos solo adquieren su plena existencia con los lectores. Las ideas de otros en la lectura se convierten en nuestras. Asà desaparece la escisión sujeto-objeto que muchas veces se convierte en una limitación para la libre percepción y la lectura disidente, condición esencial para acceder a la experiencia ajena desde un ángulo diferente. AsÃ, la lectura crÃtica como conciencia se configura como una convergencia entre el lector y el autor con lo que se elimina la alienación temporal durante el proceso que impide la coincidencia entre ideas implÃcitas e innovadoras. Según lo afirmado por G. Poulet (1969) en su fenomenologÃa semiótica, que enfatiza que ninguna comprensión es pura descodificación. La constitución del sentido y la del sujeto lector son dos operaciones reforzadas mutuamente en los aspectos del texto, pues solo si este es sustraÃdo de su historia experiencial, puede acontecerle algo. âEl punto de vistaâ¦debe ser establecido conjuntamente con el texto; y esto significa que el sentido no sólo es constitutivo para el texto, sino también, por su medio, para la perspectiva de su proceso de interpretación que se verifica en la constitución del punto de vista del lectorâ (Iser: 1987) Esta es la clave de la lectura crÃtica.
Ilustración: https://www.aecid.es/
Compartir en
Comentarios
Déjanos un comentario
Visita mas contenido
Da clic Aquà para que revise otras publicaciones sobre PolÃtica




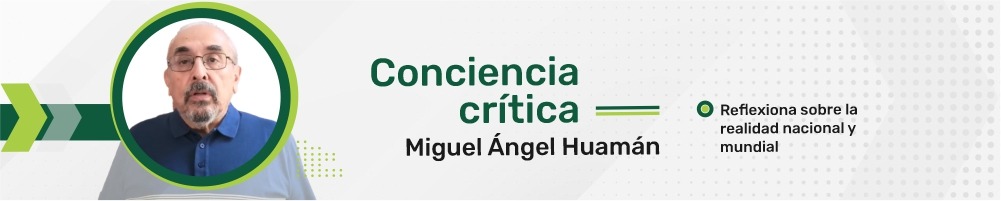




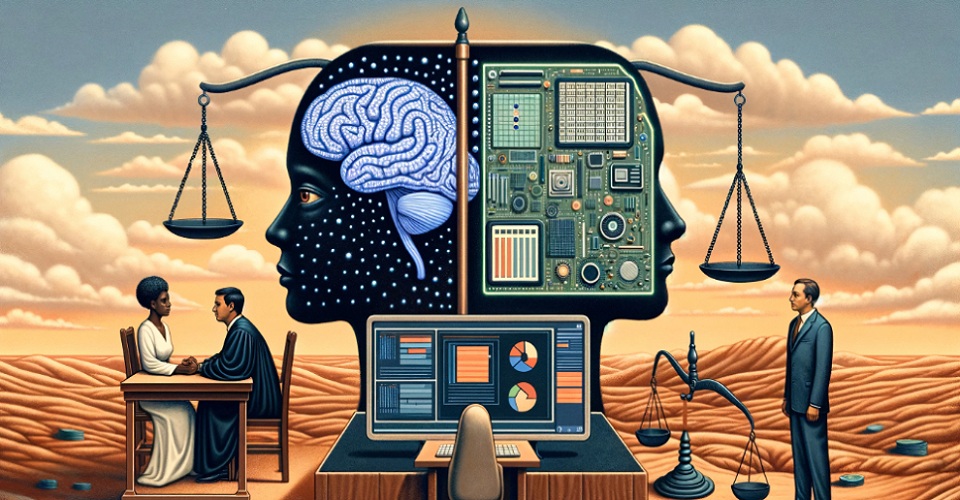



.jpg)